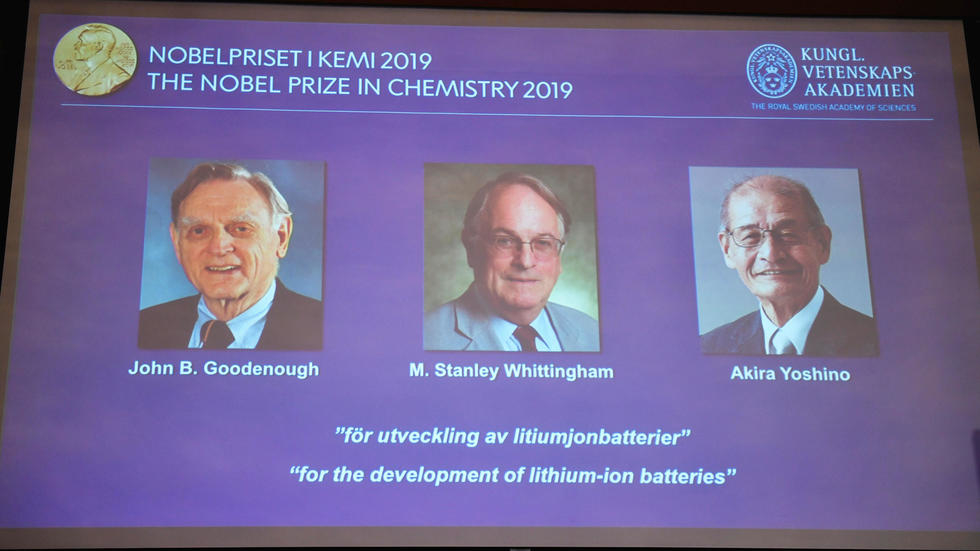Para algunos es la más asombrosa epopeya metafísica de la historia del cine; para otros, quizá sólo es un ejercicio de petulante narcisismo. Para todos, 2001: una odisea del espacio es una obra fascinante, tan compleja y polisémica hoy como cuando se estrenó, hace 50 años.
Sólo un genial narcisista, un excéntrico manierista del cine, un autor, en toda la extensión de la palabra, como Stanley Kubrick, podía convertir en imágenes una historia tan compleja como ésta, basada en el relato El centinela, de Arthur C. Clark, quien, asimismo, fue coguionista junto al director.
Preestrenada el 2 de abril de 1968 en Washington y expuesta en salas en Nueva York un día después (según la web especializada IMDb) y galardonada con el Oscar a los Mejores Efectos Visuales y 3 BAFTA (Mejor Fotografía, Mejor Sonido y Mejor Diseño de producción), 2001 conduce, en sus 143 minutos de duración, al espectador a una reflexión metafísica, que arranca hace 4 millones de años.
Ya es un icono de la historia del Séptimo Arte la secuencia en la que un grupo de homínidos descubre, en un desierto atizado por vientos furiosos, un objeto fascinante, una piedra de color negro, con forma de paralelepípedo, perfectamente pulimentada. Esos homínidos se acercan al “monolito” y lo contemplan con una mezcla de curiosidad y temor reverencial mientras el sol sale por encima y lo ilumina.
Aparentemente, no ha ocurrido nada y, sin embargo, ha sucedido todo: el homínido, uno de ellos, descubre, casi sin darse cuenta, que un hueso es algo más que una cosa recubierta de carne. Se convierte de pronto en una herramienta para triturar, para machacar y también para matar.
Y todo ello perfectamente subrayado por la música del poema sinfónico de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, a su vez obra capital del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, cuyo planteamiento, basado en la evolución del mono al “superhombre”, con el hombre como nexo casi antagónico entre ambos, es un elemento sustantivo de este filme.
Por ello, ese homínido lanza al aire el hueso y tiene lugar entonces lo que los críticos han denominado “la más grande elipsis narrativa de la historia del cine”, un salto de 4 millones de años que nos traslada a 1999, a una nave espacial que viaja de la Tierra a la Luna y hace escala en una estación espacial.
En esa estación espacial, se posa la nave en la que viaja el doctor Heywood Floyd (William Sylvester) tras una maniobra de aproximación convertida en una suerte de ballet cósmico con la música de El Danubio azul, de Johann Strauss.
En unión de otros científicos, el doctor Floyd baja a unas excavaciones en la superficie lunar donde se ha encontrado un monolito negro. Al recibir los rayos del sol, comienza a emitir una señal acústica muy aguda que los deja aturdidos.
Dos años más tarde, en 2001, una expedición viaja a Júpiter— integrada por cinco astronautas— tres en estado de hibernación y dos despiertos -los doctores Dave Bowman (Keir Dullea) y Frank Poole (Gary Lockwood)- y un supercomputador llamado HAL 9000, el tercer mito icónico de la película.
HAL 9000 es el verdadero “factótum” de la expedición. De él depende casi todo, incluso que el viaje tenga éxito o no. Su inteligencia es cada vez menos artificial y progresivamente más “natural”. Pero sólo es una máquina.
Y ésa es la clave que quiere mostrarnos Kubrick: romper con la máquina, desprogramarla.
Un enorme dilema, pues HAL 9000 implora que no lo desprogramen. Pero es necesario hacerlo para poder llegar a Júpiter, es decir, para poder alcanzar el estado de “superhombre”, el renacimiento de un nuevo ser, casi embrionario, que nace al encuentro de la Tierra, como dice Nietzsche en su libro.